Francisco y los
caminos
HARLEM - 2
| Al regresar, me encontré
con un predicador situado en la calle, hablaba en
español, pero en su boca la cerrada y viril
lengua con que proferí las palabras esenciales
desde mi infancia, era un mosaico estrafalario y fofo.
Sin embargo, no le faltaba pasión, al contrario,
le sobraba. Dibujó en el suelo con tiza blanca
una línea quebrada y escribió,
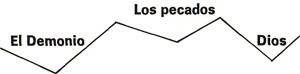
Comenzó una perorata histérica
para demostrar que tenemos alma y que esta vida no
se terminaba cuando uno moría asesinado en
su cuarto o destripado por una bomba de apagar incendios.
Quería salvarnos el alma a toda costa. Se agarraba
la cabeza, estiraba los brazos, gritaba y pateaba,
pero dudo mucho que aquel público compuesto
de una gitana, un borracho y una negrita, supieran
exactamente de qué se trataba.
Los pecados deberían ser sucios y desagradables
en aquel barrio congestionado. ¡Oh!, pero en
Riverside, los pecados, sobre todo los de la carne,
allí tendrían lugar detrás de
las persianas sonrosadas por las lámparas.
Al fin salí de Harlem, de
aquel eterno black-outo. No más cantos espirituales.
No más pleitos los sábados. Cuando más
necesitaba del sueño para olvidar dónde
estaba, despertaba sobresaltado ante un tal Henry,
quien llegaba siempre borracho, después de
la media noche, a golpear la puerta de al lado gritando:
"Soy yo, Henry." Nunca conocí a Henry.
Tampoco a la mujer que abría la puerta. La
noche anterior un negro había matado por tres
dólares. |
|
|
Cuando
bajaba en el bus por Madison Ave., empezaba aquél
a poblarse de negros, que iban desplazando poco a
poco a las mujeres blancas, lo que demostraba que
me iba acercando a mi refugio.
Para no estar en mi cuarto, iba al parque. Negros
y más negros. ¿A dónde había
venido yo, a Nueva York o al África? El Harlem
deslumbrante que anunciaban en Broadway era una ficción;
en ese Harlem todo era resplandeciente; allí
los negros no peleaban por cosas sin importancia y
las negras borrachas no caminaban llorando sobre las
aceras. Sin embargo, el parque se volvía radiante
en la mañana, cuando las maestras llegaban
con sus niños negros, y cundo las negritas
saltaban cantando sobre la cuerda o se lanzaban locamente
en los columpios contra el azul.
Muchos saben lo que significa comer en los bares economizando
centavos. El apetito, esa voluptuosidad que cultivan
las gentes con aperitivos y paseos bajo los árboles,
resulta un huésped incómodo. Para poder
admirar las obras maestras del Metropolitano es necesario
que el hambre, esa "sensación dolorosa
que parece tener su asiento en el estómago",
como la definía el tratado de Fisiología
del Liceo de Costa Rica, no nos estorbe con su insistencia
abrumadora.
Visité muchos bares, todos idénticos
y el más pequeño descuido me colocaba
al borde de la bancarrota. En Nueva York —decían
los guías de turismo— hay restoranes
escandinavos, rumanos, italianos, franceses, rusos,
chinos, mexicanos, españoles y turcos. Lejanos
restoranes iluminados, donde las mujeres bellas beben
licores exóticos y oyen una música delicada
que nace de los violines apasionados. |
| ¡Qué
importancia tiene el oro cuando no se le tiene y también
cuando se le tiene! ¿Por qué no hablar
del oro? ¿No se asesinan a veces los pueblos
por vivir mejor? ¿No se lanzan las gentes desde
los pisos altos o se tiran en el subway cuando los
carros aúllan en las tinieblas de los túneles?
No hay más Dios que el oro,
gritaba en silencio. Blasfemia inútil en el
poniente colgado de los rascacielos. Será por
eso, que en los altares católicos se derrama
con profusión barroca y los antiguos incas
representaban a la divinidad en un disco del amarillo
metal, pensaba a! pasar por la Librería Brentano,
en la Quinta Avenida.
El dinero produce la felicidad automática,
el amor automático y también los "automáticos"
donde voy a comer. Pero tengo los parques. Soy dueño
de todos los parques de Nueva York, cosa tan absurda
como decir: soy dueño de todas las montañas
de la tierra. Sin embargo, puedo sentarme a oír
los surtidores que siempre repiten lo que uno piensa,
o al lado de las estatuas de bronce de los proceres
recorrer con la mirada las aristas más puras
de los rascacielos. Pero en el verano resulta a veces
imposible conseguir un asiento; humanidades aburridas,
casi todas de viejas con perros, llenan las bancas.
Empecé a saber lo que significaba la palabra
"crowded", que tanto oía pronunciar.
Los parques yo no tienen poesía, cuando la
gente se disputa los asientos y todos leen el periódico.
Nadie sueña en esta ciudad; debe ser el instinto
de conservación. |
|
|
|
| Volvía a caminar
por las calles y a detenerme frente a las vitrinas
fascinado. Yo era un comprador en potencia, un comprador
platónico, cuando pensé en la lámpara
de Aladino. ¿Por qué no encontrar esta
lámpara patinada entre los viejos bronces amontonados,
en alguna tienda oriental de la Quinta Avenida? El
que la tuviera, debería ser un viejo avaro
de mirar despiadado que vendería aquel tesoro
por miserables centavos. Pero si la lámpara
es todopoderosa no valdría la pena, me volvería
tan desgraciado como aquel rey Midas que no podía
evitar que todo lo que tocaba se le convirtiera en
oro. Ojala la lámpara esté un poco descompuesta
y el genio a veces no funcione, y me diga:
—I am sorry.
Pero esto no está a mi alcance,
porque de lo contrario no resistiría la tentación
de mandarlo a estrangular a mi antigua casera de Riverside,
y a todos los dueños de galerías de
arte. Pero en cambio, haría una fiesta en Harlem,
daría limosnas fantásticas a aquellas
iglesias de Getsemaní y el Calvario, y hasta
me convertiría en un Mesías, porque
mis amigos negros identificarían el milagro
con la divinidad.
Pero volviendo a la realidad, siempre sin dejar la
lámpara, me limitaré a lo que guardan
para mí las vitrinas. A pesar del poder de
mi lámpara, no quiero tantas cosas, me abrumarían;
le pediré al genio, que posiblemente sea algún
negro de Harlem con poderes mágicos, que me
traiga el ¡cono de Santa Olga que se encuentra
en un lugar de Madison Ave., no recuerdo el número,
pero los genios todo lo saben. Le pediré también
la pipa de $ 17.89 de la calle 47, que esperaba comprar
cuando llegara mi pequeño "triunfo burgués";
un brazalete persa para enviar de regalo a Costa Rica
y además unos dibujos coloreados de Pascin
que había visto en la Wehle Gallery. Después,
cogería la lámpara y la vendería
por unos centavos en alguna tienda oscura que nunca
podría volver a encontrar, paraser lógico
y reverente con el destino. |
|
|
No
duraba mucho tiempo mi embobamiento frente a las vitrinas;
había que continuar en busca de alojamiento;
no quería dormir en aquellos hoteles de Greenwich
Village, donde cobran $0.50 por noche y parecían
palacios sucios habitados por mendigos; tampoco quería
dormir en los parques como mi amigo Bolinger, a quien
conocí en Washington Square. Poseía
un reloj, un vestido impecable y como experimenté
luego habitándolos, tenía por hoteles
predilectos: el parque de la Biblioteca Nacional,
el de Washington Square, el Central Park y las estaciones
de Greyhound cuando llovía o hacía frío.
Tomé un breve descanso y por
primera vez entré a comer decidido a no sumar
ni multiplicar. El atardecer, invadiendo los interiores,
atemperaba el tono de las voces y el destello de los
cubiertos repetía algo confuso, pero íntimo,
del hogar lejano. La vida en Nueva York era para mí,
que no había penetrado el calor humano y entrañable
de la ciudad, un poco abstracta; como la pintura del
Museo de "Non Objetive Art", cuando los
pintores y críticos la explican y la anuncian
como el "arte del mañana", con un
calor que contrasta con la helada pasión de
su geometría. |
Anterior
- Siguiente - Volver
a la principal - Índice
|
|
|